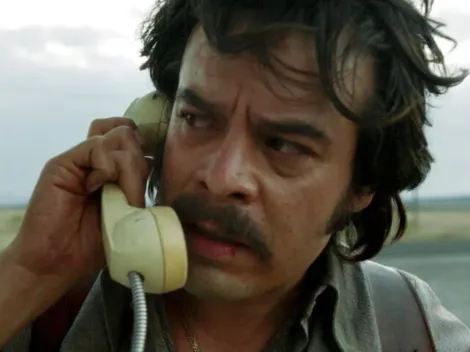Cada vez que hablamos de música mexicana nos remontamos al mariachi, sones jarochos, la banda y grupos norteños. Los instrumentos que asociamos de inmediato son el acordeón, la tambora, el guitarrón y el arpa. Difícil es pensar en el violín, sobre todo porque lo tenemos identificado con la música clásica. Cierto, también cabe en el género vernáculo. Pero, ¿puede ser un sonido único que en todo caso se armonice con la naturaleza y merezca un apartado especial en el catálogo de ritmos nacionales?
El director Enrique M. Rizo pone sobre la mesa una historia para lanzarnos al planteamiento de esa interrogante. Y lo hace descubriéndonos al violinista Daniel Medina, miembro de la comunidad Wixárika. A diferencia del músico tradicional que conocemos, él es un hombre que toca su instrumento en ceremonias ancestrales comunitarias. En lugar de aguardar aplausos o reflectores, se entrega con respeto a los elementos naturales y los espíritus para hacer sonar un violín cuyo sonido muchos no registramos en nuestra memoria auditiva. Es nuevo, diferente, por lo tanto inquietante.
Inquieta todavía más cuando se nos revela que el famoso compositor Philip Glass (autor de esa entrañable y poderosa partitura de Koyaanisqatsi) quiere tocar junto a Daniel. No por morbo ni sensacionalismo. Un genio como él no necesita de esos artilugios para mantenerse presente en el conocimiento y gusto del público. Lo hace por su devoción genuina a la originalidad con que se manifiesta el sonido en cada cultura. En este caso el que emana del violín usado por los Wixárika.
Del deseo a la concreción de esa ilusión va el viaje que muestra Enrique M. Rizo en su documental. El tránsito hacia la reunión de dos músicos que no se conocen y no pueden entenderse a nivel oral implica el recorrido por una experiencia sonora que va desde el fuego hasta el viento para conectar con la espiritualidad que interesa a Philip Glass y a la cual le rinde tributo Daniel Medina con su violín.
Esa travesía tiene un destino luminoso en Nueva York, ciudad donde ambos músicos llevan a cabo un recital de piano y violín en un auditorio. Se trata de un momento que vale la pena repasar en dos ocasiones: una con la vista puesta en la pantalla y otra con los ojos cerrados para dimensionar que la música es el idioma que les permite comunicarse.
La experiencia nos coloca en el mismo piso que Philp Glass en el sentido de que, al igual que él, conoceremos por primera vez el sonido Wixárika. Lo haremos también en plena comunión con otros sonidos a los que hemos dejado de apreciar, es decir, aquellas notas musicales que la naturaleza nos brinda. Esa comunión del violín con el carácter ceremonial para el que es empleado, ¿es música mexicana? La respuesta es una afirmación. Allí ha estado desde tiempo remoto, pero no sabíamos de existencia. Y si lo supimos, nunca es tarde para (re)descubrirla.